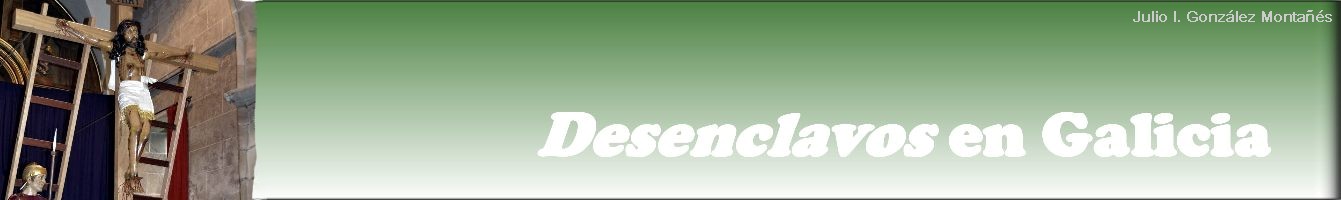 |
||
|
Desenclavo de Rois
Desenclavo de A Guarda
Desenclavo de As Ermidas (O Bolo) |
Carácter teatral y popularidad
Puede parecer excesivo calificar como Teatro a estas ceremonias, pero son sin duda drama y espectáculo y, con todos los matices que se quiera, creo que podemos incluirlas en la categoría de lo que convencionalmente se denomina teatro medieval. De su espectacularidad no cabe dudar, tanto por los testimonios antiguos que así lo reconocen como por el hecho de que todavía en nuestros días el público acude a contemplarlas por ello, y no solo por devoción. En cuanto a su carácter dramático, la historia representada lo tiene en su mismo origen y los predicadores que dirigían las representaciones –generalmente franciscanos o dominicos- se preocupaban de destacarlo, y sin duda lo conseguían si damos crédito a los testimonios que nos informan de los llantos, gemidos y expresiones de dolor de los fieles, los cuales parecieron excesivos a algunos miembros de la jerarquía eclesiástica que intentaron prohibir o limitar estas representaciones. En Mondoñedo, por ejemplo, la condena del sínodo de 1541 del obispo Guevara de "representaciones, ni remembranzas en la iglesia, ni fuera de la iglesia", se refiere probablemente a los Desenclavos, lo mismo que la prohibición de "representaciones de sermones" de 1586 (obispo I. Caja de la Xara), y el cardenal José Mª Martín de Herrera las prohibió también en Compostela en el siglo XIX. La teatralidad de la remembranza se acrecienta con el empleo de imágenes articuladas y automatismos, no solo el Cristo sino también Dolorosas y San Juanes, y el deseo de realismo conduce al uso frecuente de imágenes de vestir, pelucas, ojos de vidrio, uñas de asta, joyas, etc. Existe también un mínimo de tramoya, cortinas que ocultan la escena (As Ermidas, Verducido...), uso de carracas para simular el ruido del terremoto producido en el momento en que Cristo expiró (Verducido) y estrados para la representación (Viveiro, Muros...), y ya hemos visto que en algunos casos se hicieron auténticos escenarios al aire libre para las ceremonias (Beade, Quins, A Guarda…). Sabemos también que en algún lugar se proyectó la construcción de un edificio específico para las mismas, una Capilla del Desenclavo como la de As Ermidas, aunque no llegó a hacerse. Por lo que respecta a su popularidad en tierras gallegas, es prueba de ella la extensión de las ceremonias (más de 100 localidades documentadas), su reflejo en el arte (baldaquinos, cruceiros y calvarios), y numerosísimos testimonios etnográficos y literarios. Valgan como ejemplos el cuento tradicional No Desenclavo [1], la descripción del Desencravo de Padrón por Francisco Portel Pardal en 1911 [2], el cuento discográfico O Desenclavo del actor y monologuista vigués Joselín (1929), o la Parola publicada en O Galiciano (01/07/1886):
La visión de la Parola de O Galiciano, presenta unas ceremonias convertidas en actos sociales propicios a los excesos, en los cuales las risas y bromas eran protagonistas en detrimento de la devoción, al igual que sucedía en otras ceremonias de la Semana Santa como el Oficio de Tinieblas. Algo de eso pudo haber en algunos lugares, lo que explicaría las prohibiciones de finales del siglo XVIII por prelados con criterios ilustrados, y el hecho de que en gallego la expresión "houbo un desencravo" alude a la existencia de un follón o un alboroto y equivale a la castellana "hubo la de Dios". Fuera de Galicia parece que las cosas evolucionaron de manera similar, y así Fray Diego de Coria prohibió en 1788 los Desenclavos en su diócesis insistiendo en la degeneración de la función litúrgica:
Fray Diego se da cuenta de la teatralidad de la ceremonia, a la que califica de auto y representación, y lo mismo hace el Padre Isla que describe en tono irónico la ceremonia como un teatro con imágenes articuladas movidas por alambres, a las que compara con los títeres:
Un caso tardío de crítica despiadada de los Desenclavos lo tenemos en Galicia en la obra de Bernardo Barreiro de Vázquez Varela (1889) quien no duda del carácter teatral de los mismos a los que califica de espectáculo, pero cómico, populachero y realizado en un ambiente soez:
De estas representaciones y farsas quedan todavía muy arraigadas costumbres que es necesario vayan desapareciendo en el siglo XIX, por ejemplo, la representación del Encuentro por medio de figuras en la plaza pública dirigida por un predicador y á la que asiste con gran algazara lo más soez del populacho; y dentro de la iglesia las farsas del Desenclavo en un teatro que se solía levantar sobre los sepulcros en el bello ábside de Santo Domingo de Santiago, (así están estropeadas las estatuas yacentes) y la agonía con sus relámpagos y truenos en otro teatro enlutado y oscurísimo de la capilla y cofradía de las Animas, en la misma ciudad, donde suelen cometerse todo género de desmanes bien abonados por la completa falta de luz y el apretadísimo haz que forma un público de ambos sexos [5].
Parecida descripción hace en 1881 El Correo Gallego de Ferrol de las funciones del Desenclavo de los años anteriores, las cuales daban lugar, según el cronista, a numerosos excesos e incidentes incluyendo risas, blasfemias y robos de un público que asistía como a una romería, convirtiendo el templo en una feria: "... la iglesia parroquial de San Julián , en que se celebra el acto, se convierte en una verdadera feria. Allí solo se percibe un vocerío inmenso, frases indecorosas suenan en el oído de los circunstantes..."
En
la misma línea está el comentario de Leandro Pita Romero en
1923, recordando el Desenclavo de Compostela en su
niñez al que describe como "profano y teatral, para sugestión
de campesinos y descanso de señoritos y estudiantes irreverentes
(...) Hay oleadas de sollozos, el chasquido de alguna bofetada y
se hace un revuelo en la masa que abre paso a un accidentado de
calor y de fetidez" [6]. Algo de cierto debe de haber
en estas descripciones. La afluencia de público debió de ser
notable, y no siempre devoto si damos crédito a la noticia de
El Progreso de Lugo que en 1910 (30 de marzo, p. 2) informa:
[1] RODRÍGUEZ ELÍAS, Avelino, Aturuxos : Contos, epigramas é cantares en gallego, Tip. de F. Carranque, Vigo, 1895, pp. 11-14.
[2]
"Aí polas dúas da tarde camiña car a
Padrón moita xente que vai ver o desencravo, pero algunha xa
vai diante pra coller un bo sitio dend onde s' oia ben
o pradicador e se vexa todo ben e se non esté moi apertado...
Ás catro pouco máis ou menos, cando a ilesia de Padrón, que
n' é das pequenas, está chea, ben chea de xente, comenza o
sermón. Diante do altar está unha crus en qu' está cravada a
imaxen de Noso Señor e preto dela a imaxen de Nosa Señora
das Delores posta na andia. [3] CEA GUTIERREZ, Antonio, "Del rito al teatro: restos de representaciones litúrgicas en la provincia de Salamanca", en: Actas de las Jornadas sobre Teatro Popular en España, CSIC, Madrid, 1987, pp. 25-52 (pp. 35-36). Como en otros lugares, parece que la disposición episcopal no se cumplió: al año siguiente (1789) consta que se hizo en La Alberca, y aún se realiza en la actualidad en Miranda del Castañar y Lumbrales. [4] ISLA, José Francisco de, Historia del famoso predicador fray Gerundio de Campazas, Editora Nacional, Madrid, 1978, Tomo II, p. 836. [5] BARREIRO DE VÁZQUEZ VARELA, Bernardo, “Notas históricas de la Semana Santa en Galicia”, en: Galicia Diplomática, año IV, nº 16 (1889), pp. 121-128 (p. 122). [6] PITA ROMERO, Leandro, "Evocaciones : Semana Santa", en: El Orzán, A Coruña, (31/03/1923), p. 2. |
|
© Julio I. González Montañés 2015.


